por Miguel Ángel Carmona del Barco
Hay autores de cuento en la actualidad que desconocen o ignoran deliberadamente lo más básico de este género: un cuento debe contar una historia. Pero, como decía Flannery O’Connor, muchos escritores «no tienen una historia, y tampoco estarían dispuestos a escribirla en caso de que la tuvieran». Defiende Martín Garzo que «las historias deben ser verdaderas, y deben surgir como un acto de amor», y en su libro Una miga de pan, uno de los personajes dice: «¿Sabes lo que pensaba mi madre? Que las historias no se pierden nunca, ni siquiera las que se cuentan en los desiertos o en las cuevas más oscuras. Ella decía que si son bonitas o verdaderas, siempre hay alguien que las aprovecha. Tal vez un prisionero, o un animal que ha aprendido la lengua de los hombres. Alguien que escucha esa historia y la guarda en su corazón para luego ofrecérsela a los que quiere».
Es difícil encontrar una manera mejor de describir el impulso que se halla en la raíz de los doce relatos que componen No somos flores (Nazarí, 2017), cada uno de los cuales cuenta la historia de una mujer concreta, de una forma bella o verdadera, y a menudo ambas cosas, y, por ende, un pedazo de la historia de la mujer. Hay en ellos mucho de tradición oral, de impermeabilidad a las modas narrativas hueras, de honestidad rayana en la ingenuidad —en la forma, nunca en el fondo—: las cosas se cuentan como son, como ocurren: la tensión en el lector no se consigue aturdiéndolo, emboscándolo, sino mostrándole siempre el cabo de la cuerda, dejándole ver que el cuento continúa, que el final está a vuelta de página, como se hace con el niño que escucha nuestro cuento arropado hasta el cuello, como se hace con la audiencia que atiende a nuestra anécdota en la barra del bar o en la oficina. Y sin embargo, no tienen las historias nada de infantil, porque ese final a vuelta de página es hijo de una experiencia adulta, de una visión crítica y cruda, aunque optimista, de una conciencia profunda de la injusticia, y del testimonio de la lucha que otras mujeres —a esas a las que Lucía da voz—, han mantenido en secreto generación tras generación, contra quienes las oprimían, invisibilizaban o marginaban.
Cierto es, que el disfrute que se hace de cada uno de los cuentos es irregular. Lucía alterna la primera persona con la tercera, y cosecha éxitos con ambos narradores, aunque también resultados más modestos. Así, en textos como Carrillera con pimientos, la primera nos permite recorrer el arco de su personaje a través de un flujo de conciencia, con verosimilitud, y sin sacrificar la acción, algo nada fácil. En Epigenética, la protagonista nos lleva a través de una crónica biográfica hasta su presente, sin detenerse en experiencias irrelevantes, con determinación y lucidez, y ya se sabe lo difícil que resulta en el cuento atravesar los años sin perder por el camino al lector. Sin embargo, hay voces menos conseguidas, como la de Convertirse en un monstruo, en el que quizá la lejanía de la experiencia traiciona la verosimilitud y acerca la narración a los lugares comunes. Usando la tercera, el último cuento es un buen ejemplo de lo que más me gusta de Lucía Marín: su capacidad para recuperar al lector que de repente se aleja. En un momento dado, casi al inicio del desenlace, la protagonista da con un nuevo personaje que parece destinado a sacarla, deus ex machina, del pozo en que con tanto esfuerzo y habilidad la ha metido su creadora. Uno ya piensa que es una lástima verla salir indemne, no por sus propios méritos, sino por la aparición de un príncipe azul, y sin embargo al dar las doce y devolverla a casa, al pozo del que salió, Lucía logra restituir con unas pocas pinceladas la realidad de sufrimiento y superación construida: y uno piensa que esa escapada, esa huida de la tristeza, no ha hecho mal a nadie, ha aireado el texto, y ha hecho visible esos haces de luz que iluminan, de cuando en cuando, las etapas más críticas de nuestra vida. Porque no somos flores, no, pero tampoco rocas, y necesitamos luz.
Lucía Marín se toma muy en serio la escritura, tanto que en sus cuentos la levedad es fundamental. Y es ese binomio el que convierte su lectura en una experiencia de crecimiento y entretenimiento, de disfrute de la razón y la belleza por igual. No somos flores es un buen libro de cuentos en el presente, que nos invita a estar pendientes de esta escritora en el futuro.
Lucía Marín (Granada 1985) siempre ha disfrutado contando historias. Escribe narrativa, dramaturgia y ha participado en encuentros de narración oral y varias piezas de teatro. Además de haber cursado talleres de escritura creativa y formarse en arte dramático, nutre sus relatos de diversas experiencias personales como la vida en colectivo, la maternidad o los talleres de igualdad de género que imparte en colegios e institutos. Reside desde 2011 en un pueblo de La Vera (Cáceres) donde escribe No somos flores, su primer libro.
Miguel Ángel Carmona del Barco (Badajoz, 1979), es escritor y director del Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez, entidad desde la que coordina el Club de Lectura Viva. Ha publicado Manual de autoayuda (Salto de Página, 2016), libro con el que quedó finalista del Premio Setenil ese mismo año.

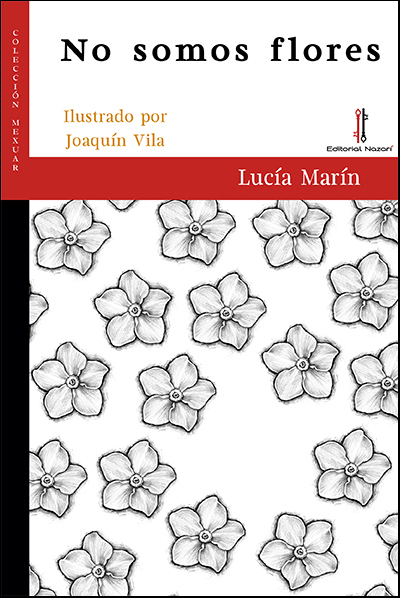
MUY interesante este Club de Lectura Viva – Lo encontré buscando saber algo sobre quien es LUCÍA MARIN Veo que es escritora – Más me interesa porque yo soy LUCÍA MARÍN NAVARRO – nacida en Chile – y también soy escritora – Quisiera saber más de ella y de este Club- Atte, LUCÍA MARÍN NAVARRO -lucia.marin@live.cl
Me gustaMe gusta